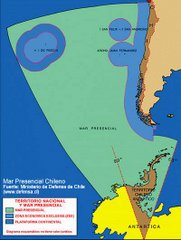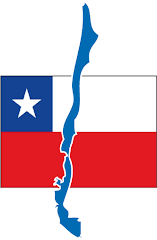Los culíes eran chinos que fueron traídos a Latinoamérica bajo engaño para trabajar en un régimen esclavista en faenas agrícolas y mineras a medidos del siglo XIX. La mayor cantidad de culíes fueron llevados Cuba y Perú en donde trabajaron en haciendas azucareras y en la extracción de guano.
A medidos de 2007 se descubrió por accidente en los alrededores de Quillagua un cuerpo momificado de un asiático que databa de la época de la Guerra del Pacífico, determinándose que se trata culíe que probablemente se dedicó a labores agrícolas. Se le conoce como la “momia china de Quillagua” y actualmente se encuentra en el museo municipal de dicha comuna. Al parecer, este descubrimiento concitó nuevamente la atención en la historia de los culíes, ya que le han sucedido algunos reportajes de prensa.
Este redescubrimiento de la participación culí en la Guerra del Pacífico es el que a permitido dar una mejor respuesta a la interrogante que dejara la peculiar forma de dar sepultura al soldado chileno encontrado en el cerro Zig-Zag luego de la Batalla de Chorrillos y que fuera el protagonista de la serie televisiva “Epopeya”. En esta serie, se atribuyó a compañeros de armas los cuidados y especial sepultura que le dieron, pero no explicaba satisfactoriamente varias particularidades, como la disposición ritual de sus armas.
En un excelente capítulo del programa de Canal 13 “Anónimos”, conducido por Ramón Ulloa y titulado “Batallón Vulcano”, se reconstruye tanto la historia de los culíes como trabajadores-esclavos en las guaneras de Antofagasta y Tarapacá, como la de su participación en la Guerra del Pacífico al servicio del Ejército de Chile que los iba liberando a su paso por Perú durante la Campaña de Lima. Los culíes siguieron al Ejército de Chile voluntariamente, y le prestaron valiosos servicios y cumplieron diversas funciones, principalmente auxiliares. Destaca la conformación del Batallón Vulcano al mando del capitán Arturo Villarroel –conocido como capitán dinamita- encargado de hacer “saltar las minas” con que los peruanos protegían sus defensas. En atención a que habrían realizado funciones de camilleros y cuidado de los heridos, así como por su cultura he idiosincrasia, se estima que resulta más probable que el soldado anónimo de Chorrillos haya sido sepultado por culíes que por sus propios compañeros.
Para contribuir a que se difunda más este capítulo de nuestra historia, insertó en esta entrada un extracto del artículo publicado en el Boletín de la Universidad de Chile Nº75 de junio de 1967, páginas 52 a 61, titulado “Esclavitud y tráfico de Culíes en Chile”, escrito por el profesor Marcelo Segall del Instituto de Patología Social de la Universidad de Chile. El artículo fue escaneado y publicado en la Web “Archivo de Chile” del Centro de Estudios Miguel Enríquez” (CEME).
Pese a que el tema se ha puesto de moda sólo en los últimos años, llama la atención este artículo publicado en 1967, que contiene bastante información del tema.
Sólo como dato, la terminología empleada y la filiación política del autor revelan claramente un enfoque marxista, que en todo caso, en nada le resta mérito al artículo.
A continuación el extracto:
“Los Culíes en la Guerra del Pacífico
La participación china en el conflicto Chileno-Boliviano-Peruano por el salitre es desconocida. No me refiero al aporte físico, de trabajo, al capital chileno colocado en las salitreras y en el guano. Tampoco a la plusvalía que dejaron en manos de los empresarios chilenos. Me refiero en forma específica a sus acciones en beneficio del Ejército de Chile. Fue un aporte no pequeño y espontáneo al triunfo militar, a la conquista de las provincias del Norte y de la Ciudad de Lima.
La historia de esta contribución anónima y olvidad es parte de la historia social de Sudamérica. Fue la reacción natural de una clase social subyugada al nivel de la esclavitud. Para los culíes, sus patrones constituían el amo implacable capaz de hacer cumplir el contrato por 8 años de trabajo sin concesión alguna. Además, desde el punto de vista contractual, jurídico, no respetaron jamás la fecha de caducidad del contrato. Era renovado de forma automática, sin consultar la parte afectada. Sin embargo en la zona comprendida entre Arica y Mejillones, mucho más odiados eran los representantes de la autoridad. El juez, el prefecto, la policía y los soldados eran los encargados de notificar la renovación e imponerla. Para la Autoridad sólo era válido el Reglamento redactado por los prefectos, gobernadores e intendentes. Reglamento que impedía el abandono del trabajo, sin considerar argumento o contrato algunos.
En Pabellón de Pica, por ejemplo, la palabra más odiada por los culíes era soldado peruano. Para ellos, los soldados del fuerte vecino eran los verdugos máximos. Cuando había un conato de resistencia, los patrones no participaban en general directamente. Actuaban los capataces que eran peruanos o bolivianos. Si resultaban imponentes, aparecía el soldado con su fusil. En consecuencia directa: el odio mayor recaía sobre el enemigo más visible, más cercano.
Por el contrario, todo enemigo de sus verdugos inmediatos pasaba a ser el aliado, el amigo, el salvador. Es así como desde la Campaña del Desierto, los chinos sirvieron voluntariamente y espontáneamente al Ejercito de Chile. Fueron braceros, cargadores y guías muy considerados por los ministros de guerra Sotomayor y José Francisco Vergara, los organizadores de la victoria. Desde luego los culíes usaron esa consideración y no pocas represalias por pasados vejámenes se transformaron en efectivos hechos sangrientos.
Más activa y eficaz fue la participación culí en la etapa de la Conquista de Lima. El más hábil en utilizar a los chinos fue Patricio Lynch. Antiguo oficial al servicio del Ejército y la Armada Coloniales Británicas, en las Guerras del Opio, conocía la forma precisa para ganar voluntarios chinos: atacar los bienes de sus propietarios y opresores. Lynch tenía la orden de imponer contribuciones a los grandes azucareros peruanos para obligarlos a costear los gastos del Ejército Expedicionario. Como se negaron a la expoliación, incendió sus fincas e ingenios y dio libertad a los esclavos.
Desde el Departamento de Ica hasta Lurín mismo –centro del Estado Mayor chileno- reclutó chinos. Donde había una finca, encontraba voluntarios y auxiliares. Cuando la División Lynch tomó Ica, surgió el líder de la libertad culí: Quintín Quintana. Un chino que tomo ese nombre. Especie de Espartaco oriental, orador vibrante y audaz, entusiasmó a sus connacionales. 1.500 chinos, hombres y mujeres, se enrolaron como auxiliares a las tropas chilenas.
Cuando Lynch llegó al Campamento Lurín, su brigada semejaba un cuerpo colonial inglés: tropas regulares (chilenas) y tropas voluntarias asiáticas. De inmediato Quintín Quintana continuó su obra. Reunió a los culíes de la Finca San Pedro de Lurín y formó otras brigada culí. Luis Pomar, capitán de navío de la Escuadra de desembarco, fue testigo de su acción. En sus parcos recuerdos, dejó un curioso testimonio de Quintana y sus culíes: “no menos de dos mil chinos trabajadores de la hacienda... degollando un gallo, bebieron la sangre de éste como juramento de lealtad”. Quintana había pronunciado “una larga arenga, manifestando la adhesión de sus paisanos al Ejercito de Chile, que los libertaba, según decían, de la opresión de los peruanos...”.
Con mil pequeñas acciones facilitaron el avance chileno. Actuaron de zapadores, derribando las tapias para el paso de la caballería. Transportaron las municiones y armas. Sirvieron de enfermeros, salvando a los heridos chilenos. Muchos empuñaron las armas que recogían y con la decisión del voluntario cargaron a la bayoneta sin temor al destino. Mataban o morían en los puntos más peligrosos. No sujetos a la disciplina militar, jugaron el papel de guerrilleros. Demás está decir que sin la rápida inteligencia de José Francisco Vergara, el coronel Lynch no hubiera podido militarizar estos eficaces auxiliares. Los militares profesionales católicos se oponían al culto público que hacían a Buda. Incluso el juramento citado, se hizo de rodillas a un grueso Buda.
Más espontánea y heroica aún, fue la acción china en el departamento de Ancash. Apenas comenzaron a percibir la posibilidad del avance chileno, se colocaron en resistencia pasiva, oriental. Debió ocuparse de ellos, la tropa de retaguardia. Pero, silenciosos y obedientes en la apariencia, su sabotaje comprometía el frente interno y las comunicaciones.
Cuando Lynch desembarco en Chimbote, le habían preparado el terreno. En muy menor escala habían actuado como la Resistencia en la Segunda Guerra Mundial. El coronel Lynch los satisfizo de inmediato. Impuso un fuerte cupo de guerra al más poderoso azucarero. Al impedir el jefe peruano Piérola es expoliación, Lynch no hizo esperar la represalia. Incendió todas las fincas azucareras. Pasó a ser el “príncipe rojo”. En la época, era famoso el “gallo rojo”. El incendio de las propiedades de los señores rusos por sus siervos. Pero el Presidente Aníbal Pinto no gustaba del procedimiento “rojo” y ordenó suspender la represalia de Guerra.
Los culíes continuaron la resistencia. Aunque ya solos e impotentes desde el punto de vista militar, debieron sufrir ser enviados y bajo vigilancia militar a las peores zonas fronterizas del Perú.
La actitud sociológica de los culíes es clara. Para el esclavo, todo era simple: el enemigo –los patrones, los mayordomos y la policía- era el Perú. En cambio el aliado, Chile.
Tomada ya Lima, nombrado gobernante del Perú Patricio Lynch, es lógico y natural que el centro de la Junta Secreta de Resistencia Peruana fuera la familia Elíaz. De remoto origen morisco-andaluz, pertenecía a la más vieja estirpe colonial peruana. Estaban ligados a toda la aristocracia limeña virreinal. Además, a toda la actividad mercantil peruana. Los amigos más asiduos de la Casa Elías era el Arzobispo del Valle y el Obispo Tordoya. Una Elías era esposa del Vicepresidente y Almirante Montero. Otro Elías, Domingo, era el mayor contratista guanero del Perú. Un tercero, el más grande propietario de fincas azucareras. Todos, los mayores consumidores de culíes de América.
Una guerra significa en general para la nación vencida, la agudización de sus contradicciones sociales. Todo se precipita a la crisis. En el caso peruano, tanto se profundizó el odio de clase que Lima se transformó en un infierno. Apenas fue derrotado el Ejército, se produjo el caos. Los negros y mulatos, los quechuas y aimarás, vieron la oportunidad de castigar las humillaciones seculares. Hubo asaltos, saqueos, violaciones. Un testigo militar chileno, Narciso Castañeda, capitán del Batallón Victoria, narra que al entrar a Lima: “Divisamos una gran polvareda y mucha agitación en un enorme grupo de gente peruana, que decían: ¡¡Ya vienen los chilenos!! ¡¡Esta es la buena!! Exclamaciones semejantes, las proferían hasta con risa miles de negros”.
Si la población popular –indígenas, negros, mulatos- tenía odio a la aristocracia peruana, mayor era el odio a los mercaderes menores. Los comerciantes chinos constituían el objeto inmediato de su odio. El saqueo del comercio chino fue completo. El furor popular unido a la excitación general, produjeron más de 300 muertos entre los comerciantes chinos. El Alcalde de Lima, don Rufino Torrico, debió solicitar a la Jefatura Militar Chilena su intervención.”
(Páginas 56 y 57).
“El Batallón Vulcano”
Gracias a Corvo2006, podemos disfrutar de este capítulo del programa de “Anónimos”, ya que lo subió a Youtube en 7 capítulos:
En las primeras partes (1 a 3) se relata el descubrimiento de la “momia china de Quillagua” y los arriesgados trabajos que debían realizar los culíes en la extracción del guano:
Luego (partes 4 a 7), se relata la historia de los culíes en la Guerra del Pacífico y de como éstos habrían sepultado al soldado desconocido: